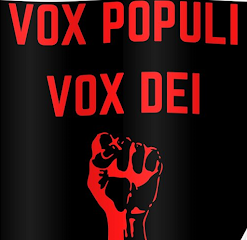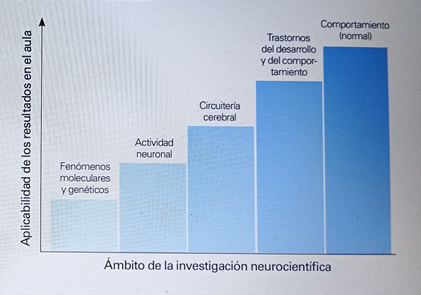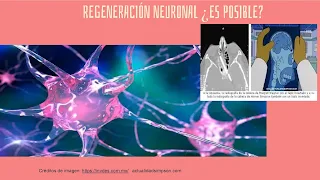La siguiente noticia, corresponde a la divulgación institucional de la investigación realizada por Beatriz Morio del Laboratorio Carmen, Universidad de Lyon, Francia, en el marco del Año de las Frutas y legumbres bajo el auspicio de la FAO.
La microbiota
intestinal (flora intestinal) juega
un papel clave tanto en la inmunidad
intestinal como en la inmunidad
de nuestro organismo en general. El
deterioro fisiológico de esta microbiota, producto del envejecimiento, produce
una respuesta
inflamatoria crónica, lo que ha llevando a los investigadores a estudiar la regulación
de esta respuesta del sistema inmunológico, a través de estudios realizados principalmente
en animales; sin embargo, en humanos aún estos estudios son muy pocos.
Créditos de imágenes: alamy.es
Se ha planteado que uno de los mecanismos
de inflamación es a través de los lipopolisacáridos
(LPS) presentes en las membranas de las bacterias Gram negativas, hablando
de endotoxemia. La
porción lipídica (grasa) del LPS, se
llama lípido A y contiene ácidos
grasos con el grupo 3-hidroxi, los que son responsables de la toxicidad
característica de la molécula.
Una vez absorbidos en el
intestino y liberados en el torrente sanguíneo, estos LPS desencadenan la
producción de citocinas
proinflamatorias y, por lo tanto, contribuyen a la aparición y mantenimiento
de la inflamación crónica.
¿Cómo prevenir el deterioro
funcional de la microbiota a través de la dieta?
Un equipo de investigadores
liderado por Catherine Féart, plantearon la hipótesis de que la calidad de la
dieta podría actuar como un modulador de
la liberación de LPS, promotores de inflamación.
Esta hipótesis fue puesta a prueba con 698 personas con una media de edad de 73 años, a las que se evaluó asignando una puntuación a su adherencia a una dieta de tipo mediterránea. Además, a partir de los datos obtenidos en esta instancia, se identificaron tres perfiles alimentarios:
(Perfil 1) un alto consumo de arroz,
pasta, papa, aves y huevo. 🥚🥔🍝🍚
(Perfil 2) un alto consumo de
alimentos tipo carne, embutidos, legumbres, y alcohol. 🌭🥓🍖🍺🍷🧆
(Perfil 3) una dieta rica en frutas y verduras y baja en productos dulces. 🍌🍍🍎🍆🥦🥬
Por otra parte, estudios en
roedores revelaron que una dieta rica en fibras, en ratones gestantes, protege
a los recién nacidos del desarrollo de asma inducida; estos efectos se han
relacionado con la producción de acetato
y correlacionado con la generación de linfocitos
T reguladores. Otro estudio revela que la ingesta de galacto-oligosacáridos
e inulina en ratones
gestantes aumentó la abundancia intestinal de Bacteroidetes
y la producción de acetato en heces y líquido amniótico.
Se ha encontrado además, que una
dieta rica en fibras podría tener interesantes efectos sobre las inmuno
respuestas antitumorales. Un ejemplo de ello, es un modelo murino que muestra que una
dieta rica en fibras promueve el crecimiento de la Bacteria Akkermancia
muciniphilia, que luego produce c-di-AMP (Cyclic di- AMP) capaz de
activar el Sensor
STING (estimulador de genes de interferón)
en los monocitos y la producción de interferón de
tipo I encargado de activar células
asesinas (Natural Killer) y promover la
activación de las células dendríticas para potenciar la respuesta antitumoral a
la quimioterapia.
En conclusión, la microbiota
intestinal es el resultado de la interacción entre la microbiota heredada al nacer
y nuestra alimentación, forma de vida, exposición a la contaminación, fármacos
y contaminantes.
En general, esta microbiota ha
experimentado una fuerte evolución durante la industrialización que puede estar
relacionada con el aumento de la prevalencia de enfermedades inmunológicas,
como la enfermedad
de Crohn.
Resulta necesario seguir
investigando para comprender mejor la influencia de una dieta rica en frutas y
verduras para restaurar una microbiota y favorecer respuestas inmunitarias
equilibradas, siendo importante tener en cuenta que cualquier cambio en la
dieta debe promover un equilibrio general, favorable a todas las funciones de
la microbiota intestinal y del huésped.
Para saber más visita: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112007000500003
Fuente:
Beatrice Morio, Fruits et légumes : microbiote et immunité. Synthèse du workshop de la SFN en partenariat avec Aprifel donné en visioconférence le jeudi 16 décembre 2021, Cahiers de Nutrition et de Diététique, Volume 57, Issue 2, 2022, Pages 114-116, ISSN 0007-9960, https://doi.org/10.1016/j.cnd.2022.02.002. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996022000268)